Un apunte sobre Internet y comunidad
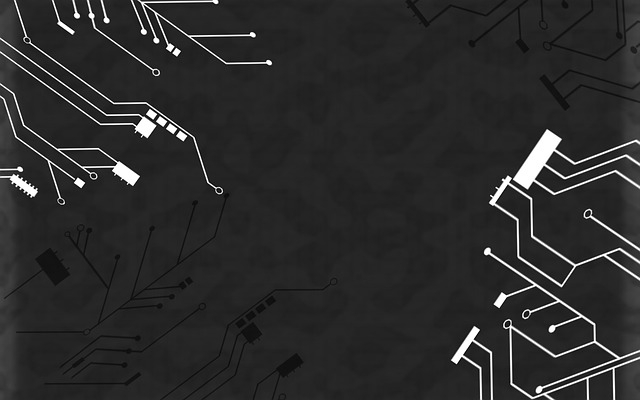
El Internet no ha compensado la falta de comunidad que aqueja a los mexicanos afuera de ella.
Una de las tesis clásicas de nuestra historia es que por infinidad de razones –el choque cultural que nos engendró, los estamentos raciales, las clases sociales, los fracasos del liberalismo y la Revolución, etcétera– carecemos de comunidad, entendida como atributo: cualidad de común, que pertenece o se extiende a la mayoría. Que no tiene nada que ver un yuppi de Polanco con su empleada doméstica, ni un empresario regiomontano con un pescador de Veracruz. Que ni la supuesta mexicanidad ni la realidad material los acerca: saben –pues así son educados, y el entorno diario lo confirma– que hay cientos de Méxicos no sólo distintos sino incompatibles; que los polos no comparten ni escuelas, ni plazas públicas, ni espacios recreativos, ni experiencias culturales, y que jamás lo harán. Es un discurso –ese sí, valga el oxímoron– común.
Algún optimista pensó que el Internet, sustancia etérea e inclusiva, podía cerrar la brecha: ¿no había hecho lo mismo por la globalización? La promesa parecía materialmente imposible en un inicio, pues hasta 2012 el INEGI estimaba que sólo el 20 por ciento de los mexicanos (los más ricos, por supuesto) tenía conexión permanente a Internet (o sea, computadora). Y aunque otro 20 por ciento tenía acceso, era esporádico. De manera que, apenas hace cinco años, prácticamente ocho de diez mexicanos vivían en los linderos del siglo XXI… en “pobreza digital”, dirían los geeks. Y era totalmente entendible, había una barrera económica de entrada: la computadora, la banda ancha. Ser pobre afuera significaba serlo adentro, o ni siquiera entrar.
Para construir comunidad, tenemos que salir ahí, a donde se forja todo: a la plaza pública.
Pero con la proliferación del smartphone y Wi-Fi, que prescinden de la conexión física (cualquiera con un dispositivo puede conectarse a redes abiertas, aunque no pague un plan o tenga computadora en su casa), resurgió el optimismo. Y fue consecuente: para 2016, según un estudio del Competitive Intelligence Unit, 80 por ciento de los mexicanos ya tenía acceso a Internet. Hacia finales del 2017 será el 90 por ciento. Y siguiendo la inercia, uno o dos años más tarde, todos. En pocas palabras, según la analogía, México, hoy, ya es miembro de la Escandinavia cibernética. Otros datos lo confirman: de acuerdo a la International Telecommunications Union, es el quinto país con mayor número de usuarios de Facebook y el séptimo con mayor número de usuarios de Twitter. El logro no quedó sin festejo, por supuesto, sobre todo del gobierno, que es el que comúnmente se adjudica el desarrollo, aunque obedezca al inevitable progreso o a una tecnología foránea.
Bueno, el otro día, por azares de aquellos encuentros que hemos convenido en llamar “forzosos” entre distintos Méxicos, por ejemplo en oficinas de gobierno, me di cuenta de la incauta ficción. Mientras un hombre de mi edad veía inadvertidamente su Facebook frente a mí, concluí que su realidad digital era tan diametralmente opuesta a la mía como la material. Aun en la aparentemente aglutinadora Internet, nos separaba exactamente lo mismo que habitualmente separa a los polos: lenguaje, oportunidades, educación, estética, etc. Dos mundos desconocidos entre sí. La mayor diferencia era acaso política (por suerte eran tiempos electorales): memes, bromas, denuncias y diatribas indudablemente confeccionadas con otro público en mente, tan extraño para mí como otro país. La supuesta cualidad ‘viral’ de las redes no impedía lo obvio: que las diferencias de afuera se reprodujeran adentro. Y para no quedarme en el error estadístico, o en la generalización precipitada, he intentado, con éxito, comprobar la hipótesis cotidianamente. Para mi infortunio, el Internet no me acerca nada a otros Méxicos tan misteriosos e insondables.
No es, en principio, fortuito. Los antropólogos digitales han medido el efecto ‘caja de resonancia’, donde los usuarios se acotan en pequeños guetos conforme a los patrones de su entorno físico: mismas ideas, mismos intereses – el ciberhombre y sus circunstancias. Pero si esas circunstancias son tan adversas entre sí, si ese entorno es tan multipolar como en efecto lo es el mexicano, entonces la capacidad cohesiva de la red no yace en el mero acceso a ella sino en la afinidad de contenidos. Y esto, que para muchos es obvio, nos acerca a una conclusión que no lo es. Una que hemos postergado y que, a la sombra de la revolución digital y sus ilusorias promesas, acaso se nos olvida, a veces por conveniencia, otras por apatía. Que para construir comunidad, tenemos que salir ahí, a donde se forja todo: a la plaza pública, la polis, pues el Internet, como todos los medios –diría McLuhan– es una simple extensión del hombre. Parece que nada, aunque queramos, nos eximirá de ponernos de acuerdo, ese complejo proceso histórico que costó a las sociedades más ejemplares tantos siglos.
*Este artículo se publicó el 16 de junio de 2017 en Animal Político: Liga