El Estado profundo y la mafia del poder
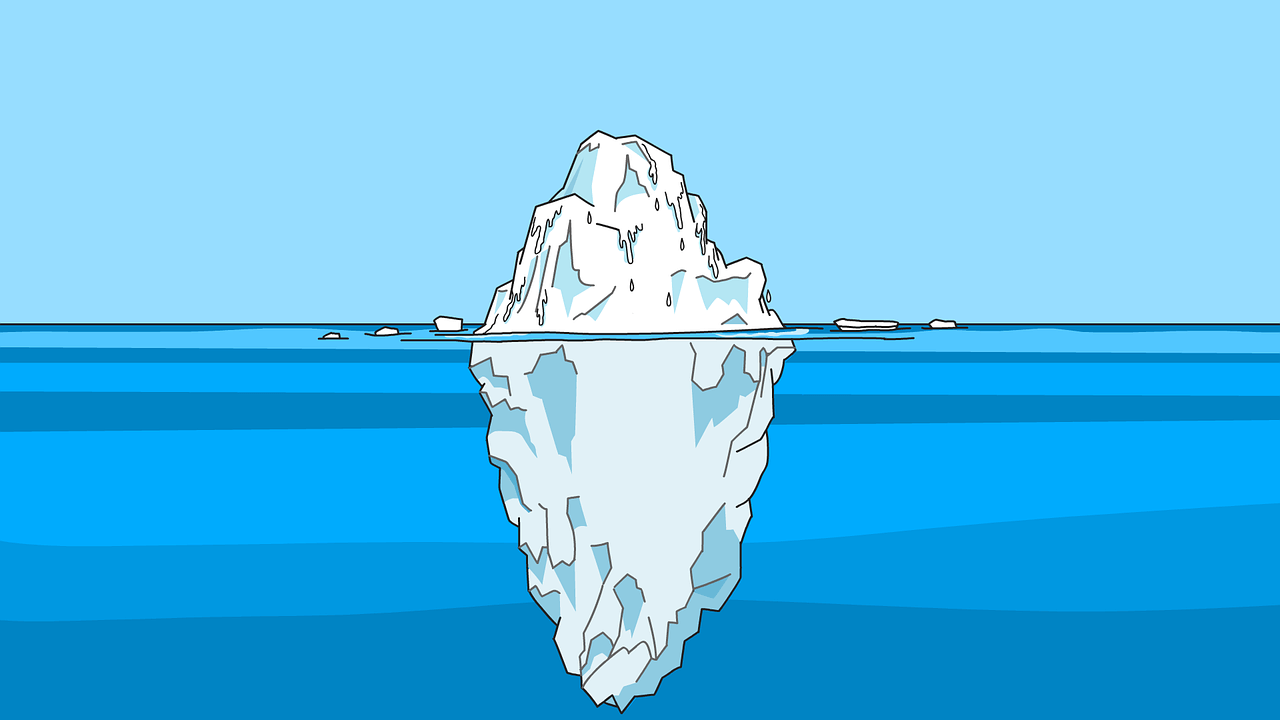
Una retórica trumpiana.
Se dice que detrás del telón yace el Estado profundo –the deep state–, un entramado de poder que opera en la máxima secrecía, compuesto por personajes permanentes –particularmente de la comunidad de inteligencia y el complejo militar industrial–, resistentes a los cambios democráticos de gobierno, y cuya capacidad de influencia supera las atribuciones legales de las instituciones visibles. En español podríamos llamarlo también metaestado.
El concepto se atribuye al ensayo de Mike Lofgren de 2014, Anatomía del Estado profundo, y se refiere a “un gobierno invisible y subrepticio que los cursos básicos de civismo no explican y que no es evidente para los turistas de la Casa Blanca o el Capitolio [;] la parte escondida del iceberg, que funciona en su propia lógica independientemente de quién ocupe formalmente el poder.”
Si bien el Estado profundo existe y maniobra sobre la ley, no es un monolito con una agenda análoga e inmutable.
No es una idea nueva. Ahí está el retrato de C. Wright Mills en su libro La élite del poder, que lo define como un polígono más o menos uniforme, integrado por militares, políticos, artistas y empresarios con una serie de valores comunes muy puntuales respecto al curso teleológico que debe seguir la república. Sus miembros naturalmente se protegen y reparten el poder, aunque más por instinto de permanencia y afinidad cultural que por goce o confabulación maquiavélica.
Sin embargo, los ideólogos de Trump –especialmente Roger Stone y en un inicio Steve Bannon– lo aprovecharon para confeccionar algunas de las teorías conspiratorias más descabelladas a favor de su movimiento. El Estado profundo, para ellos, es la élite enemiga del pueblo, comandada por Hillary y cobijada por el FBI (que investiga a Trump), responsable de la decadencia. Trump es el representante legítimo del pueblo en contra de ese Estado malévolo. Así, ha logrado una metonimia demagógica mediante la cual no sólo puede tachar cualquier institución, funcionario, ley o crítica como adversa al interés popular, sino aparentar cínicamente que él no es engendro de la misma cúpula.
En México se le conoce como la mafia del poder. Es más o menos lo mismo, aunque las alusiones a ella gozan de mucho más credibilidad, pues, seamos honestos, claro que existe – en cierto grado. No cabe duda que hay grupos metaconstitucionales que extraen rentas y velan por sus intereses intersexenalmente, independientemente de quién gane las elecciones. Lo que siempre se omite es que su denominador –López Obrador– es en todo caso parte de ella, pues de lo contrario, ¿cómo pudo gobernar la capital, designar a un sucesor y apoderarse de su asamblea legislativa? ¿Cómo tiene un partido propio que le permite obtener recursos públicos para competir por el poder? ¿Cómo ha conseguido amoldar al INE a conveniencia a través de una serie de reformas que han dañado seriamente a sus contrincantes?¿Cómo tiene 40% de la intención de voto y está cerca de llevarse la presidencia, la Ciudad de México, mayorías relativas en las cámaras y hasta cinco gubernaturas?
Muy fácil, dicen sus centinelas. Las dudas se desestiman en tanto que la mafia le ha impedido ganar la presidencia. Pero la premisa sólo funciona bajo el supuesto de que efectivamente siempre ha habido fraude en su contra, lo cual arroja un irrefutable contraargumento (por si no fueran suficientes los beneficios que ya le ha dado el sistema): que si gana esta vez, o bien es porque ya no hubo fraude –lo cual pone seriamente en entredicho tanto los fraudes anteriores como la omnipotencia transexenal de la mafia–; o porque finalmente lo avaló dicha oligarquía, en cuyo caso gobernará con su venia. Da igual: tanto la naturaleza de la mafia como la de su mártir no son como se supone.
La hipótesis más seria es la de Marc Ambinder, editor en jefe de The Week y articulista del Washington Post, en su editorial Cinco mitos del Estado profundo. Si bien el Estado profundo –la mafia del poder– existe y maniobra sobre la ley, no es un monolito con una agenda análoga e inmutable. Poner de acuerdo –¿en nombre de quién?– a los hombres de poder es virtualmente imposible. Para ello se necesitaría un régimen autoritario. Más bien, se trata de un rizoma de muchos grupos, con afinidades y discrepancias, cada uno con ideas, intereses y proyectos diferentes que chocan más a menudo de lo que empatan. De ahí los encontronazos entre Slim y Azcárraga, Osorio Chong y Videgaray, Calderón y Anaya, PRI y PAN, INE y Tribunal, y desde luego, López Obrador y sus otrora aliados. De ahí las escisiones partidistas, traiciones, coaliciones, persecuciones y nuevas alianzas. Porque salvo en las dictaduras, así es el poder, incluso en democracias incipientes como la nuestra. Homologarlo es pura retórica trumpiana: pretende enfrentar al pueblo a una élite etérea que finalmente queda indefinida, mientras el nuevo rey –surgido de esa misma élite– se esconde en la ambigüedad. El escrutinio se vuelve inocuo y ambos, mafia y nuevo rey, permanecen impunes.
Este artículo se publicó el 1 de mayo del 2018 en Animal Político: Liga